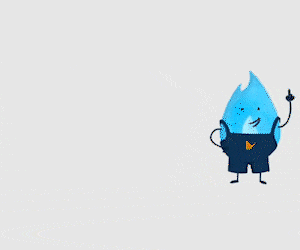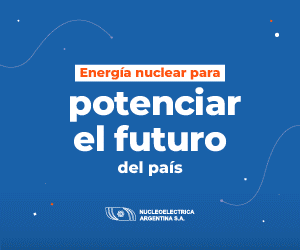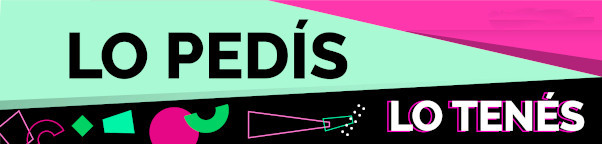CONSUMOS CULTURALES
El sufrimiento del amor
El amor romántico se ha presentado y legitimado en una infinidad de producciones culturales -series, películas, novelas, música- que nos han enseñado lo que hoy entendemos cuando hablamos de amor. ¿Pero alguna vez nos preguntamos qué se juega al interior de ese ideal romántico?
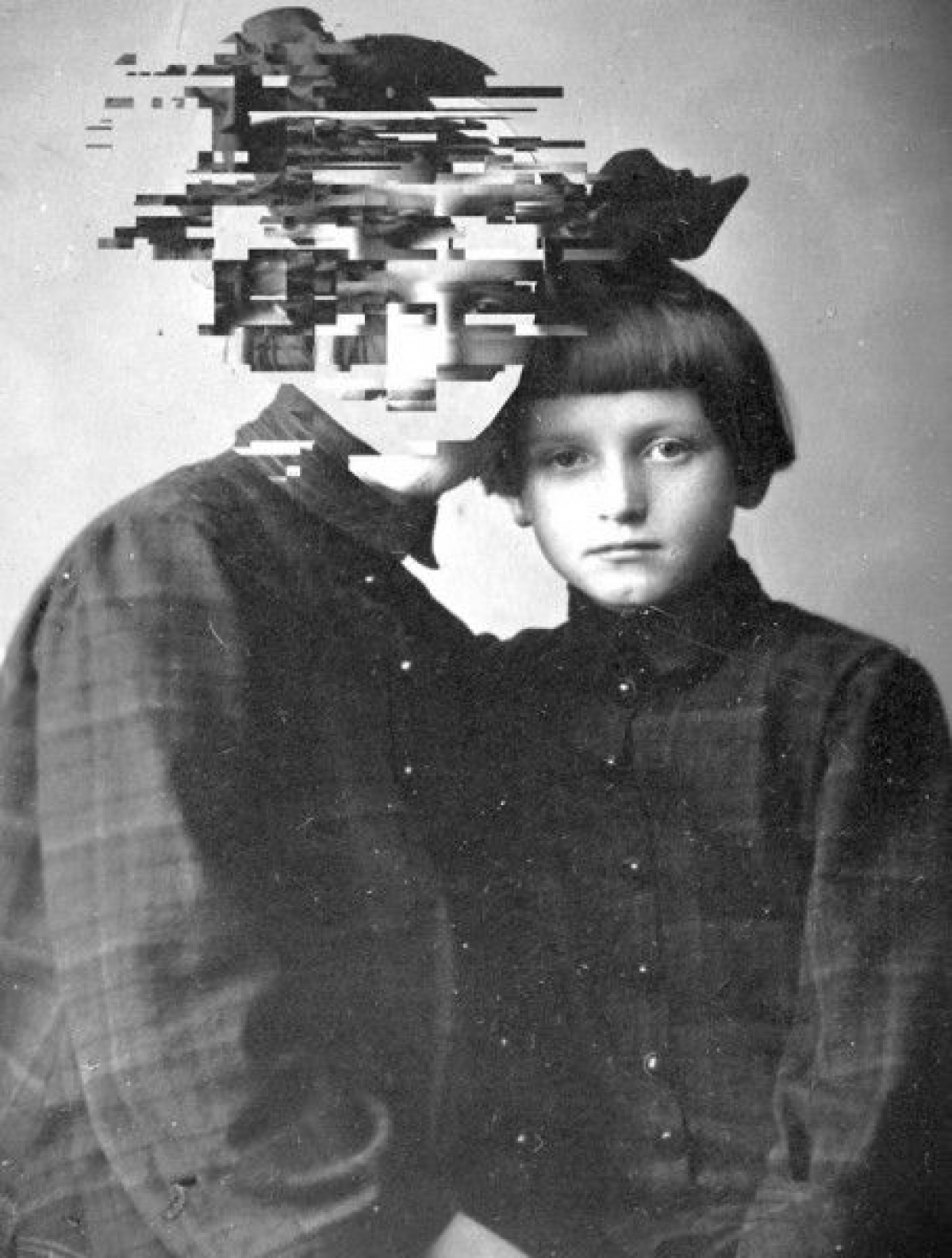
/Por Constanza Garbocci
Hace unos días la China Suárez declaró, en la emisión en vivo del programa “Por el mundo en casa” junto a Marley, que su boda con el actor Benjamín Vicuña ya no ocurrirá. La actriz y modelo, quien comparte dos hijos -Magnolia y Amancio- con Vicuña, aseguró: “Ya está, ya medio que pasó ¿Para qué? Ya no hace falta. Después, divorciarse es un lío. Es un chiste... pero no siento que lo necesitemos”. A lo que el conductor respondió: “No, pero si te casas es para siempre”. Distintos portales de espectáculos retomaron la declaración de Suárez, por la cancelación del tan esperado evento, como una noticia escandalosa. Y esto me hizo reflexionar: ¿Alguna vez pensamos qué entendemos cuando hablamos de amor?
El amor, tradicionalmente, se relaciona con los lazos de afectividad, es decir con la movilización de emociones positivas o negativas que guían las distintas formas de vinculación con un otro. Esta propuesta, desde el sentido común, se encuentra fundamentada en mitos o ideales de sacrificio, entrega y amor incondicional. Este es el modelo que, para la sociología, se denomina como el amor romántico. Allí, el amor se presenta como algo natural, pero al mismo tiempo puede definirse como una emoción que establece patrones de conducta y expectativas que condicionan el deber ser tanto individual, como social. En otras palabras, el amor romántico se ha definido en la vinculación directa entre la sexualidad y maternidad; la institución del matrimonio; la premisa del para siempre; la monogamia; la binariedad heterosexual y la búsqueda de completud del yo en un otro - entendida como el encuentro de la tan ansiada media naranja-.
Existen un sin fin de propuestas teóricas que intentan describir este proceso emocional. Pero el amor, desde la sociología, puede ser considerado como un campo de producción ideológica cultural capaz de configurar y estandarizar prácticas colectivas e individuales[i]. De esta forma, este vínculo de afectividad puede ser entendido como un constructo social normalizador, el cual remite a un complejo de prácticas que son frecuentemente discutidas desde diferentes ámbitos: los roles de género, heteronormatividad y las tradicionales instituciones del matrimonio y la familia.
Entonces, el ideal romántico ha establecido un orden estricto e inmutable, basado en asimetrías y desigualdades entre géneros. A saber, mandatos organizados y reproducidos por el sistema patriarcal que impone ideales de amor, afectividad y erotismo diferenciados para hombres y mujeres, que siguen vigentes hasta la actualidad. Así, enmarcados en la institución matrimonial como paso obligatorio para crear una familia, los hombres encarnan las figuras de proveedores y las mujeres el rol de cuidadoras del hogar y los hijos. En esta diferenciación de roles y expectativas, el amor romántico siempre fue asociado a lo femenino, “la cosa de las mujeres”. Entre las disposiciones de feminidad presentadas por este tipo de amor, se encuentran: el papel de la mujer como cuidadora de otros, su predisposición al amor, su anhelo e instinto por la maternidad y la valoración de su aspecto físico.[ii]
Esta forma de entender los vínculos de amor se ha extendido a lo largo de los años pero autores como Anthony Giddens (1992)[iii] y Zygmunt Bauman (2003)[iv] han estudiado las transformaciones de este fenómeno afectivo, proponiendo la erosión del mismo gracias al avance de la individualización, la autonomía, la lógica del consumo y la inmediatez de los contactos. Así, los vínculos se han convertido en compromisos frágiles y efímeros, que buscan responder a la satisfacción personal de cada individuo.
De esta manera, los amores líquidos -en términos de Bauman- también parecen disiparse en la satisfacción momentánea, simplemente desapareciendo si la conexión no es trabajada para su permanencia. Por su parte, Giddens propone como opuesto de aquel tipo de amor romántico, al amor confluente. Este modelo se basa en relaciones de pareja donde la asociación se establece más por la motivación de satisfacción personal que en órdenes morales institucionales.
Esto despierta la posibilidad de entender al amor de formas diferentes, ya no desde los mitos, naturalizaciones o roles estereotipados del ideal romántico. Las diversidades en vínculos sexo afectivos, núcleos familiares -ya no simplemente biparentales y heteronormados-, sexualidades, identidades de género y patrones de comportamiento en torno al amor, se han expuesto con mayor frecuencia en los debates públicos de los últimos tiempos. Algunos ejemplos de rupturas de estos ideales románticos son: la controversia originada hace unos años en torno a la pareja no monogámica - o más conocida como poliamor- de la actriz Florencia Peña, o la decisión de Juana Repetto de ser madre a los 27 años, conformando un hogar monoparental. E incluso el caso de la homoparentalidad de Alejandro “Marley” Weibe, con su reconocido hijo Mirko.
Retomando lo expuesto hasta el momento, se puede considerar que los vínculos y prácticas originadas a partir del ideal romántico se han modificado por medio de hechos culturales, sociales y políticos. Pero a su vez, se debe tener presente que la superación total de los estándares y normativas de lo femenino y lo masculino, -asociados a este tipo de amor- aún siguen siendo discutidos y transformados gracias a la incidencia de movimientos sociales y políticos como el feminismo. Como se sabe, las desigualdades de género prevalecen y es necesario seguir repensando y cuestionando la manera en la que nos vinculamos con los otros. Siempre desde un lugar de responsabilidad afectiva, sin sufrimiento, ni estereotipos.
[i] Ver más en: Esteban Galarza, M. L.; Medina Doménech, R.; Távora Nieto, A. (2005) ¿Por qué analizar el amor? Nuevas posibilidades para el estudio de las desigualdades de género. En: Cambios culturales y desigualdades de género en el marco local-global actual. Díez Mintegui, C. y Gregorio Gil, C. (coord.): X Congreso de Antropología, Sevilla, 2005. Sevilla: Fundación El Monte, 2005, p. 207-224.
[ii] Ver más en: Lagarde y de los Riós, M. (2000). Claves feministas para la autoestima de las mujeres. Madrid: Horas y Horas.
[iii] Giddens, Anthony (1992) La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas, Cátedra-Teorema, Madrid, [2006].
[iv] Bauman, Zygmunt (2003) Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, [2005].
Estamos en Facebook danos un me gusta!