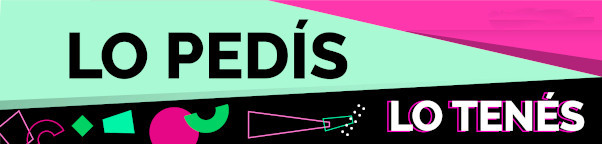Literatura
Justo cayó de un avión

/ Por Ivo Marinich
Vamos a hacer de cuenta, por un rato nada más, que somos Dionisio Martínez de Alegría. ¿Quién? Dionisio Martínez de Alegría. Capitán aviador del ejército que en 1927, durante un vuelo de Córdoba a La Rioja, perdió un Ministro en el aire.
Vamos a hacer de cuenta que somos Dionisio Martínez de Alegría para ponernos en la piel, como quien dice, de este desafortunado personaje que protagonizó uno de los hechos más insólitos de nuestra historia. Si a uno lo corroen los pensamientos ante la mínima duda de haber dejado una hornalla prendida o la puerta cerrada con llave, ¿quién puede siquiera sospechar lo que sintió ese 12 de abril cuando, nada más aterrizar su Breguet XIX, dotado con solo dos plazas, piloto al frente y escolta detrás, giró para encontrar el asiento vacío? La historia se narra en tercera persona, estamos todos de acuerdo, pero en este caso queda justificada la excepción.
Ya van a hacer tres días que comenzó la gira de Agustín Pedro Justo, ministro de Guerra de Alvear y futuro presidente, por distintas provincias del territorio nacional. Se nos encomendó la responsabilidad —¡el honorable deber!— de trasladarlo con nosotros, sano y salvo, en cada uno de los viajes. Para la fastuosidad del caso, nos acompaña una comitiva de cuatro biplanos idénticos al nuestro, rezago de la Primera Guerra Mundial.
Son las ocho de la mañana del día doce del mes cuatro. Estamos ubicados en la cabina de pilotaje. Desayunamos liviano, no vaya a ser cosa que el hambre nos agarre desprovistos a 2.200 metros de altura. Vemos que se acerca por la pista la figura rechoncha del ministro, no de traje y quepis, como solemos verlo, sino de mameluco camuflado, gorro de cuero y gafas de vuelo, al igual que nosotros. No sin dificultad ocupa su lugar, y mientras encendemos el motor y empiezan a girar las hélices, escuchamos la voz del funcionario que entre risas parece decir algo sobre su barriga, el cinturón y una promesa de dieta. Asentimos y le sonreímos aunque no le hayamos entendido del todo bien. La máquina toma velocidad, despega con destreza, y en cuestión de minutos se pasea entre las nubes.
Somos Dionisio Martínez de Alegría, capitán aviador del Ejército, no lo olvidemos. Llevamos a Agustín P. Justo de camino a La Rioja. El viento no nos deja sentir el calor abrasador de un otoño indolente que aún no ejerce su voluntad. En poco menos de una hora y media llegamos a destino, satisfechos, una vez más, por la pericia de nuestra labor, caracterizada por la estabilidad del vuelo —amenazada apenas por un pozo de aire— y la estudiada elegancia del aterrizaje.
Sucede de pronto —no hay mayor felicidad (y peor desgracia) que la que nos sorprende. Nos quitamos las gafas de vuelo, frotamos los ojos con los puños, nos sacamos el gorro de aviador y peinamos el escaso cabello grasoso y transpirado. Hacemos un comentario cualquiera —”¡Qué día!”, “Insoportable calor” o “adoro las tercas anfractuosidades del terreno riojano desde la omnipresencia de la altura”—, y como no obtenemos respuesta giramos ayudándonos con el brazo apoyado en el respaldo. El vacío del asiento trasero no es más pronunciado que el que se forma súbitamente dentro de nosotros. Caemos en él, acaso sin pestañear, porque nuestro cerebro se niega a procesar lo que ven los ojos. Bajamos del avión y caminamos los trescientos metros hasta el aeropuerto imaginando portadas de diarios. Que nos vayan a echar del ejército es lo de menos; nos va a abandonar nuestra mujer y seremos rechazados por nuestros familiares y camaradas. Ya nos vemos dejando el país, por la vergüenza, por la infamia.
Cumplimos, sin embargo, con nuestro deber marcial. Pedimos que se envíe un telegrama urgente a las autoridades para notificar el trágico accidente. Pero dudamos cuando nos consultan el mensaje a enviar. Finalmente, resolvemos transmitir el siguiente laconismo: “Ministro de Guerra perdido en el aire. Alegría”. No es sino al rato que nos damos cuenta del craso error, es decir, aquel desgraciado nombre propio que pasó por sustantivo feliz. Y por eso vuelven a nosotros las portadas de los diarios, las caras desencajadas de militares, periodistas y civiles, la sospechosa agilidad de su mujer para armar las valijas y marcharse. Cualquiera que nos vea diría que esperamos a alguien sentados en este asiento de la terminal. Pero estamos petrificados en una caída libre que es eterna porque ocurre en nuestro fuero interno.
Pasarán horas hasta que nos enteremos que el ministro Agustín Justo logró desplegar el paracaídas reglamentario y aterrizar a salvo en un bosque ignoto. Horas de culpa y terribles presagios hasta que los equipos de rescate lo encuentren, ya entrada la noche, junto a las vías del tren. Y cuando esa noticia llegue a nosotros, el alivio, ah, el alivio.
Estamos en Facebook danos un me gusta!