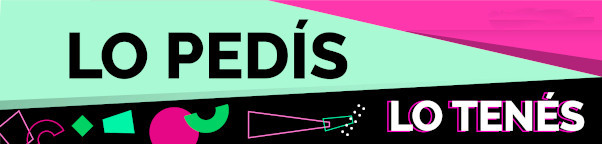Biografía poética de Zárate
El otro arroyo
/ Por Juan Pablo Miganne
 Ilustración: Octavio Gómez
Ilustración: Octavio Gómez
Los comercios de la Justa Lima estaban vallados esperando una marabunta que amenazaba con llevarse todo. Los saqueos no llegaron al centro, pero las hormigas se comieron los pocos ahorros de la familia Hernández.
Luciana, Daniel y sus dos hijos tenían que desalojar el departamento a fin de mes. Debían varios alquileres y quedarse solo empeoraría las cosas. Mientras guardaban los libros, la ropa, los discos y los juguetes de los chicos en cajas y bolsas de consorcio, evaluaban las opciones que tenían.
Uno de esos días, vino Diego, un primo de Daniel, y les ofreció prestarles una casita que tenía en la isla, sobre el canal Yrigoyen. Esa propiedad la habían comprado hacía años para ir a pescar los fines de semana, pero la verdad que casi ni la usaban. Quédense el tiempo que sea necesario, les dijo el primo. Eso sí, van a tener que hacer varios arreglos y seguramente poner un casero porque si se van más de dos horas cuando vuelvan no tienen ni la garrafa.
Acondicionar la casa no fue un gran problema. Daniel se daba maña con todas las cosas prácticas por haber ido a un colegio técnico. Luciana no se quedaba atrás con el entusiasmo, y rápidamente pintaron todas las paredes, cambiaron algunas chapas del techo, hicieron una nueva conexión eléctrica, pusieron cortinas y desmalezaron todo el terreno. Los chicos estaban felices con esa nueva aventura, descubriendo bichos y plantas, jugando con los perros y chapoteando en el río cerca del muelle.
Durante todo el verano se dedicaron a los arreglos. También recuperaron algunos frutales, plantaron otros y armaron una generosa huerta que no les vendría mal en esa época de vacas flacas y poco trabajo. Básicamente vivían de algunas changas que hacía Daniel, de los pesos que juntaron al vender los muebles y una mensualidad que les pasaba la madre de Luciana. Mónica cobraba una buena indemnización por tener a su marido desaparecido y por haber estado ella misma prisionera en un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura. Religiosamente cada mes transfería parte de ese dinero a sus dos hijas.
En marzo las cosas cambiaron un poco. Daniel consiguió un trabajo fijo en una arenera, los chicos empezaron la escuela y Luciana retomó sus estudios en el profesorado. Eran muchas las horas que su nuevo hogar quedaba solo, era necesario contratar un casero.
Un vecino les dio el dato de Horacio Pintos. Un tipo hosco, medio personaje, que solía hacer changas en las islas. El año pasado fue casero en “La tranquila”, pero cuando la situación económica empezó a empeorar los patrones lo rajaron. Trabaja bien y barato. Con una pequeña mensualidad, algo de mercadería y un ranchito para instalarse seguro que agarra viaje. Está medio tirado el hombre.
Gimenez, el vecino, lo llevó a buscarlo. Una mañana suave, casi sin viento, navegaron un buen rato para llegar a un rancherío en el Canal Alem. En un pedazo de tierra desmontado, los árboles mutilados formaban un claro. Varias casillas de chapa y madera se amontonaban sobre la vera del canal, en un terreno ocupado a una empresa maderera que se fundió en los últimos años.
Los muchachos estaban tomando mate alrededor de un fuego, preparando los espineles. Apenas levantaron la cabeza cuando la lancha se acercó al muelle. Fue fácil reconocerlo a Pintos y en menos de diez minutos él ya había aceptado el trabajo.
En una esquina del terreno, entre dos sauces, estaban los restos de lo que había sido una especie de quincho. Ahí, en pocos días, Horacio se armó su casilla. Daniel le ofreció ayuda pero el hombre no lo dejaba. Prefiero trabajar solo, le decía, además la idea es que yo trabaje para usted y no al revés.
La vida de los Hernández iba razonablemente bien. De a poco se acomodaban económicamente, le estaban tomando el gusto a vivir rodeados de naturaleza, los chicos crecían y esa pequeña porción de isla se había transformado en un verdadero hogar. Pintos trabajaba bien. Se encargaba del pasto, podaba los árboles, cortaba la leña para las salamandras, de vez en cuando arreglaba el muelle o los alambrados. Casi no hablaba con la familia. Los chicos le tenían un poco de miedo, siempre barbudo y desalineado, con sus remeras blancas manchadas y la verdad que olía bastante mal. A Luciana tampoco le gustaba mucho ese hombre, había algo que no le cerraba. El único que parecía disfrutar de su compañía era un perrito marrón que lo seguía en todas sus actividades. Es así medio ermitaño como todos los isleños, no es mal tipo, le decía Daniel para convencerla. Además dónde vamos a conseguir otro casero que se arregle con la miseria que le pagamos.
Cuando la familia usaba el parque, Pintos se encerraba en su rancho a escuchar la radio o se iba en su canoa amarilla a pescar o a cazar carpinchos. Eso tampoco le gustaba a Luciana, el tipo siempre andaba armado. Acá todo el mundo tiene armas, no es nada raro, le decía su compañero.
Con el correr del tiempo esa incomodidad fue creciendo. Luciana insistía en que tenían que despedir a Horacio y contratar a otra persona. Varias veces lo había pescado mirándola cuando ella tomaba sol, y algunas noches se había despertado a la madrugada por escuchar pasos en las maderas que rodeaban las habitaciones de su casa. Ella estaba segura de que era Pintos que los espiaba.
Una mañana, Luciana se enteró de que su madre vendría a visitarlos. Ella estaba viviendo en Suecia hacía varios años. Justo coincidía con el cumpleaños de Mateo, el hijo menor, así que se pusieron a organizar una fiesta para invitar a los otros parientes y a los amigos.
El día de la fiesta pusieron un gran tablón con caballetes debajo de los sauces, decoraron con guirnaldas y globos el parque y armaron un gran asado al mediodía. Como Daniel no quería perderse las charlas le pidió a Pintos que se encargue de la parrilla. Los parientes fueron llegando de a poco, también vinieron algunos amigos de Buenos Aires y algunos compañeritos de la escuela de los chicos. Los pibes jugaban al fútbol en la canchita que habían armado al fondo y se tiraban al río desde el muelle para nadar hasta un salvavidas atado con una soga. Los grandes tomaban vino, se ponían al tanto sobre las novedades de la política y rememoraban viejas anécdotas.
Mónica estaba emocionadísima de ver a sus nietos y no paraba de elogiar el lugar donde vivían. Mientras les contaba de su vida en Suecia, les preguntaba todo sobre cómo habían llegado ahí y cómo lo habían arreglado. Luciana estaba feliz de charlar en persona con su madre después de tanto tiempo. Todo iba bien, pero mientras comían notó que Mónica miraba insistentemente hacia la parrilla. Ahí le contó del casero, sus dudas y lo mal que le caía. La madre asentía con la cabeza y miraba de reojo.
En un momento, Mónica se levantó de la mesa con la intención de ayudar y se acercó a la parrilla con una bandeja para buscar el asado que quedaba. Le preguntó al casero qué carnes podía llevar. Pintos le contestó sin mirarla, ocupado en cortar un costillar y dar vuelta un pedazo de matambre. Cuando se dio vuelta para poner un trozo de vacío en la bandeja sus miradas se cruzaron por primera vez, y ahí algo pasó. Fue una fracción donde el tiempo se detuvo. Ambos se reconocieron. Recién en ese momento Mónica pudo conectar esa cara, con esa voz y con ese olor tan particular.
A partir de ahí todo fue muy rápido y muy confuso. Mónica volvió a la mesa y casi no habló más. Solo respondía con monosílabos y de vez en cuando alguna risa falsa para festejar algún chiste. Dos o tres veces entró a la casa para hablar por teléfono.
Con la caída del sol los invitados se fueron yendo, y quedaron solo ellos con Mónica. Luciana, ocupada con las despedidas y el orden de la fiesta, no se había detenido a preguntarle a su madre qué le pasaba. Mientras lavaban los platos, Mónica le dijo: No me preguntes ahora por qué, pero es importante que me acompañes a la ciudad al hotel que reservé. Y tienen que venir todos, Daniel y los chicos también. Luciana no entendió nada, pero tratándose de su madre no se pudo negar.
Un par de horas después las luces azules cruzaban el puente en dirección a la isla. Cuando llegaron no encontraron a nadie, tampoco estaban el perro ni la canoa amarilla.

Estamos en Facebook danos un me gusta!